La imagen poética
En esta nota Editorial, Macías explora uno de los terrenos más complejos y ricos del quehacer lírico: la imagen poética. Ayudándose de la riqueza de Valery, nos ejemplifica cómo se construye la columna vertebral del poema.
Por Luis Fernando Macías
En los manuales y en las enciclopedias se nos define la imagen poética como la expresión que pone en palabras la síntesis de un estallido de significados de los sentidos y nos ofrece, por un instante, la experiencia de lo bello, el milagro fugaz de la contemplación que eleva el espíritu por el sendero del éxtasis hacia la experiencia sublime.
Para que exista un poema, es suficiente con la presencia de una imagen. El haiku es prueba de ello; sus mayores logros alcanzan la dimensión del instante detenido, cuya presencia se confunde con la eternidad. Sin que exprese ninguna sensación o sentimiento, los produce ambos, llevándonos a un estado de placidez que, aunque ocurre en el mundo físico, nos arroja a la experiencia espiritual, esto es, al encuentro con el misterio.
La imagen poética se define de acuerdo con el sentido que la ocasiona. En el siguiente enunciado de Paul Valery:
«…una llamada de cuerno en un bosque hace aguzar el oído, y virtualmente orienta todos nuestros músculos que se sienten coordinados hacia un punto del espacio y de la profundidad del follaje…».[1]
Si nos fijamos en el sonido del cuerno, diremos que se trata de una imagen auditiva; pero si más bien notamos que en nuestra mente se produce la imagen de un bosque tupido en cuyo fondo ocurre aquel llamado, entonces diremos que se trata de una imagen visual. En:
«Han pasado cientos de años, pero aquellos acontecimientos se conservan en la atmósfera de los pasillos y las habitaciones de la hacienda: algo que no es el oído los oye, algo que no es el ojo ve las escenas fragmentarias y algo también percibe la mezcla de tormento y placer de aquellas almas».[2]
Aquí a la percepción auditiva y visual se les suma la intuitiva, mezcla de memoria, raciocinio e imaginación, ¿la llamaríamos imagen sensible, visión sentimental? Y para completar la evocación de los sentidos, veamos este ejemplo en el que aparecen el tacto y el olfato:
«Él, en cambio, vela el último leño que hace de la estancia una burbuja cálida y esparce el olor a sándalo que se mezcla con los humores de los cuerpos…»
Pero la imagen no se restringe al mundo físico solamente, donde la explosión de significado del poema surge de lo que informan los sentidos; también puede ser el resultado de una meditación en los planos mental o espiritual, o en ambos.
Veamos el siguiente ejemplo:
«No verán mis ojos el frondoso roble que crecerá de esta bellota; pero, aunque su presencia sea un hecho futuro, algo en mí contempla sus ramas mecidas por el viento, algo en mí le habla a su majestad y nos dice a los dos que el tiempo es solo una ilusión [3]» …
El poeta tiene una bellota en la palma de su mano y al mirarla imagina que esa semilla caerá en tierra fértil, germinará y llegará a ser el frondoso roble que promete. Él sabe que cuando esto suceda tal vez el tiempo de su vida haya concluido; pero aprovecha la imagen futura de su fantasía para cantarle al árbol que la bellota un día será.
Para nosotros, como sus lectores, es evidente que esto puede o no suceder; pero, más allá de nuestras conjeturas o nuestra voluntad de creerle al poeta, ya este nos ha preñado con la fuerza de su imagen: un frondoso roble aparece ante nosotros en la atmósfera de nada de nuestra imaginación.
[1] Valery, Paul. Teoría poética y estética. Madrid: Visor, 1990 p. 77.
[2] Este enunciado y el que sigue pertenecen a mi poema “Una velada en San Miguel Regla”.
[1] Esta imagen corresponde al poema “Una voz interior” de Viajero de sí.


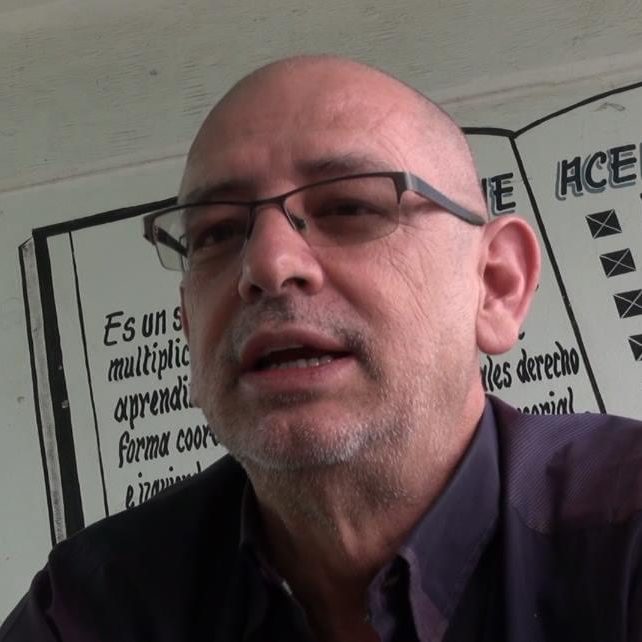
Luis Fernando Macías (Medellín, Colombia, 1957). Profesor de la Universidad de Antioquia. Ha publicado varias novelas, entre ellas: «Amada está lavando» (1979); «Del barrio las vecinas» (1987); «Los cantos de Isabel» (2000); «Memoria del pez» (La Habana, 2002; Bogotá 2017); «Cantar del retorno» (2003); «Todas las palabras reunidas consiguen el silencio» (2017), entre muchas otras. Además, los libros infantiles: «Valentina y el teléfono mostaza» (2018); «No es tan gallina porque adivina» (2018); «Adivine pues» (2020) y «Cuentos infantiles para libros álbum» (2020), entre otros. Ha publicado los siguientes libros de ensayo: «El juego como método para la enseñanza de la literatura a niños y jóvenes» (2003); «El taller de creación literaria, métodos, ejercicios y lecturas» (2007); «El cuento es el rey de los maestros» (2007), entre otros. Y los siguientes libros de cuentos: Los «relatos de La Milagrosa» (2000); «Los guardianes inocentes» (2003) y «Los animales del cielo» (2019).

