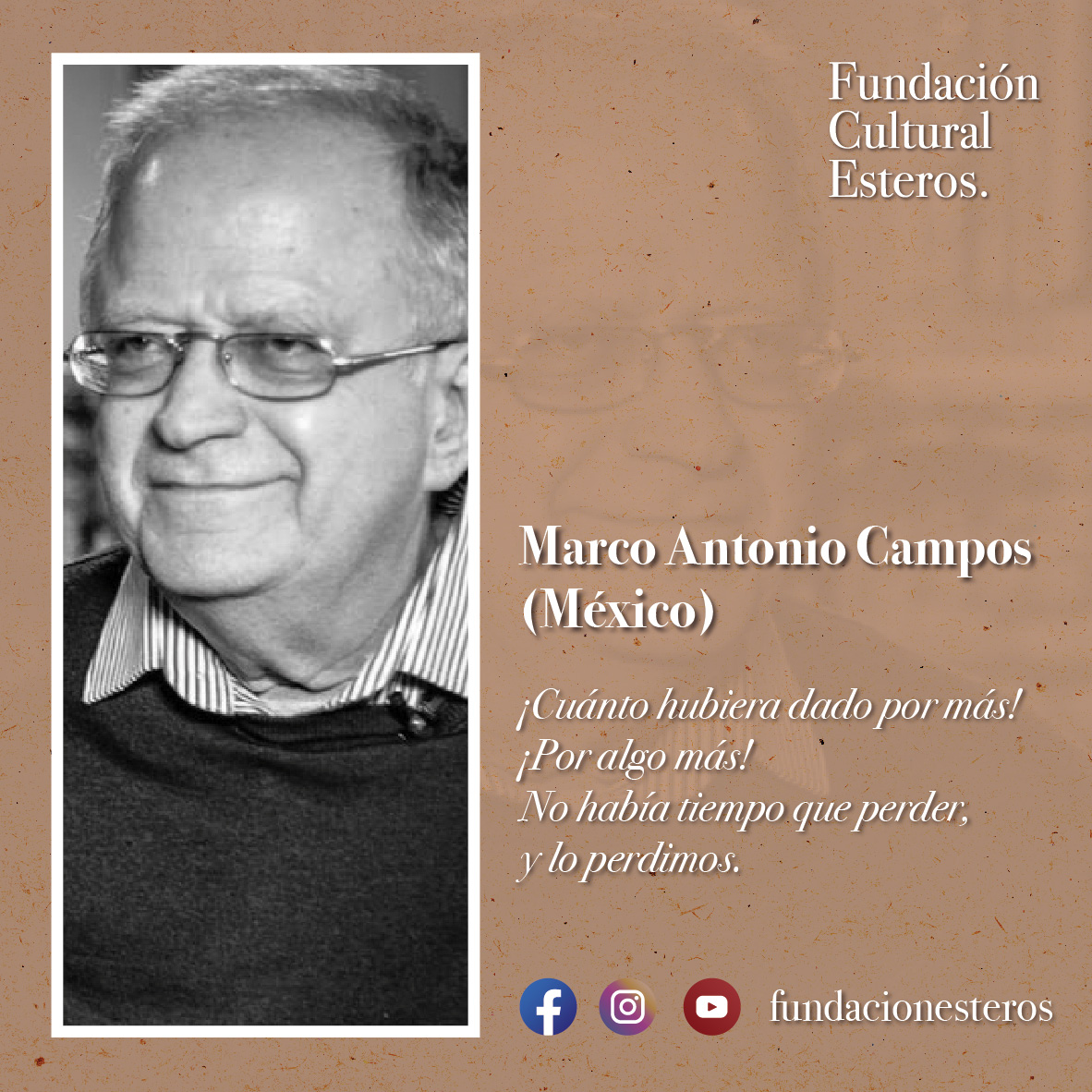Pocos son los poetas que se preocupan por alcanzar aquella perfección rítmica que nos acerca a la respiración del mundo. Marco Antonio Campos, poeta capaz de hacer suya la «música de plata de la luna», nos entrega una obra que no teme extender la mano hacia los luminosos gorriones de la tristeza y hacia aquellos que se detienen a descansar —invernales y llenos de remordimiento— en los pasajes de ciudades lejanas y en los rincones del recuerdo.
Por Juan Suárez
Mi muerte
Murió el coñac, mi libro, mi aventura. Morí sin agua ni fondo ni Gabriela, soleando de Zurich a Tübingen, volteriano. No pude arrancarle la lepra al universo.
El Neckar da la mano al violín, al violoncello. Nadie, nadie de mi casa —ni un amigo— fue a mi entierro. Ni mi madre que halló el verso, el mar, a Florencia en la flor de mi esqueleto. Nadie imaginó que yo había muerto. Que se fueron conmigo mi Leonardo, mi Goya, mi Piero della Francesca. Mujeres que yo amaba se habían ido. El humo de la muerte solo, inmenso, trepándose a mi muerte.
Yo no quería venir.
Verano en Arles
Ya desciende la noche del verano
y las campanadas de la iglesia
resuenan en muros, regresan en ecos,
y en vivos círculos las golondrinas
chillan al río. Anochece en Arles.
Veo el Ródano desde el azul muelle
de Méjan, y me miro y voy en el río.
Estoy ya cerca de los cincuenta años.
Del sur francés, salen como en el prisma
los colores del verano invencible.
Los campos de girasoles se han vuelto
incendio horizontal despiadado
y en la plata de los olivos me oigo
la música de plata de la luna.
¿Pero ah quién, quién en las noches del Ródano,
no escuchó ante la puerta de Méjan
ayes de náufragos, barcos fluviales,
y voces en añicos de muchachas
que hicieron que lloraran los pañuelos?
Pasaron años pero no la angustia.
Tener veinte años significa fuerza
y orbes de sueños, pero cuadros
mínimos de confrontación y conocimiento.
No se puede permitir (dijo Nizan)
que alguien nos diga que los veinte años
es la edad más dichosa de la vida.
No supe hacer nada con mis veinte años
¿pero alguien supo lo que hacer con ellos?
En esos años me trató la muerte.
Hermanos trístidos, qué buenos éramos
para disfrazarnos de amigos trístidos.
Discreta, la muerte salía del templo
de Nuestra Señora de las Américas
y nos sentábamos sobre la hierba
en el círculo del círculo del parque,
y charlábamos a fondo de cosas
como locura, salvación, destino.
Al pasear luego a través del barrio,
en Plateros o Damas, resonaban
los nombres de Mónica y Paulina,
y me veía en el brillo de sus cuerpos
como el girasol que bajo el sol llamea,
y el mundo es un mundo iluminado,
hasta que surgen asfixia y lágrimas
y la muerte se aísla en sus labores.
Se encienden en todo Arles las ventanas.
Cincuenta años pesan por todo viaje
que has dejado de hacer y te niegas
ya a hacerlo. Pesan como si te hubieran
puesto metal o piedra en las rodillas.
Pesan como la traición del amigo,
como un tigre sin rayas en la luz,
como el invierno oscuro bajo lluvia.
Poblada de estrellas, la noche de Arles
deja estrías de fulgor en la escritura,
y en el muelle y la puerta de Méjan
no sé si veo las piedras en astillas
de mis cincuenta o de mis veinte años.
Sonia en el invierno de 1891
Busco precisar a esta hora de la noche
ese instante del invierno azul, cuando al salir
de clases de la universidad nos vimos casualmente
frente a la biblioteca porque desde hacía años
en el fondo anhelábamos vernos.
Inclinaste un poco la cabeza
y el aire leve de las hojas mínimas
de las jacarandas murmuró verde la lengua
de los pájaros que venían del ártico.
Para mí fuiste (y seguirás siéndolo) el invierno azul.
¡Qué de cuándo y cómo yo viví por ti como si fuera uno!:
los cafés de Insurgentes a las cinco de la tarde,
los bares semivacíos de San Ángel que nosotros
colmábamos, los paseos en el claustro y el jardín
de la iglesia de Santo Domingo en Mixcoac,
las caminatas bajo los fresnos en la calle de Goya,
las rimas de poetas ingleses que al leerlas —que al
oírlas— nos sabían a mar,
las baladas baladíes de vanos baladistas
que escuchabas en discos y casets,
aquello, aquello que pudimos compartir,
que hubiéramos querido compartir
—si no hubiéramos apostado puerilmente
la mala carta o pensar que podíamos soportarnos
los domingos siete sin que el hígado reventase.
Tu perfecto rostro oval estaba hecho de la
geometría de la luz, pero no de los adioses.
Tu cuerpo de veinte años se extendía
sobre la hierba y la tierra incendiadas.
Era una rosa abierta para la creación del mundo.
¡Cuánto hubiera dado por más! ¡Por algo más!
No había tiempo que perder, y lo perdimos.
No hay fotografía, Sonia, que precise
la gran belleza de ese preciso instante,
pero ni ese primer instante, ni los meses compartidos,
valió, creémelo, el sufrimiento de ese año,
el terrible sufrimiento de ese año.
Y palomas picotean el grano que les echo.
Pero en serio, ¿valió la pena?
Ya no podríamos escribir como en esa época, en los años oscuros
cuando creíamos que el numen podría pertenecernos,
cuando era fácil creer que se haría la Gran Obra,
el poema de gran hálito con la música y el significado
que nos darían los dioses (cómo no creerlo),
que la poesía y el ángel, la figura y la forma serían para nosotros.
Pero al mirar lo que escribíamos a lo largo de los años
se hacía conciencia de que las alas de los pájaros no,
definitivamente no, no aleteaban con un ritmo propio,
que en efecto y así y claro no podíamos decir exactamente
lo que queríamos decir, que en poesía, salvo un ramo
de poetas cada siglo, los demás debemos resignarnos
para ser los lacayos que conducen el carro de los grandes,
y sin embargo, y sin embargo aseguro que al menos la poesía
me dio otras cosas: una manera de mirar la mirada de los pájaros migratorios,
de armar desde el sueño imágenes de la pintura y del cine,
de apreciar más a fondo la ligereza y la dulzura corporal en las mujeres,
de admirar en las tardes y las noches las hileras de los mástiles
en los puertos, la higuera y el olivo
en medio del huerto en la noche azul de Jesucristo azul,
porque el reino de Dios no estaba cerca, sino en nosotros mismos.
Pero en serio, es una pregunta en serio para uno mismo o para cualquier poeta
a cierta altura de su edad: ¿valió la pena el sacrificio, valió la pena abandonar
la apuesta de la acción para entregarle la vida a la inutilidad de la poesía?
La poesía
Días claroscuros del invierno del ’68, la poesía
era gorrión que picoteaba y picoteaba la hoja y llegaba
con el invierno frío en el rostro de la joven enlutada,
la ceniza en la frente era fuga y aventura,
y yo sentía o presentía, que salvo relámpagos esporádicos,
mi vida no estaría a la altura de las olas, pero que
amaría el lúcido mar, el sol salvaje, la golondrina azul,
la poesía y el ángel, y, claro, digamos así fue,
y la poesía surgió en mi ventana con el habla
del gorrión y me habló caligrafiándome desde
el rostro moreno y el cuerpo ondulado
de la joven enlutada, y allá, más allá, más allá
de la ribera y de casas exiguas,
que parecen a un metro de precipitarse al mar,
entreveo hoy las montañas en la niebla azul,
y escribo un poema, igual o parecido al que escribí
en aquel invierno monótono, gris, tristísimo del ‘68,
cuando el gorrión entró por la ventana a escribir
—a picotear a picotear— en mi cuaderno de papel pautado
una leve melodía que no dejo de escuchar
cuando vuelven días como los de aquel invierno
lesivo, hosco, hostil, pero que al menos dio con su gran luz
la figura melodiosa de la joven enlutada.
Aquellas cartas
El ayer llega en el hoy que saluda ya el mañana.
Era fines del ’72. Yo atravesaba en tren
Europa occidental, o caminaba por saber adónde,
un sinnúmero de calles, y en cuerpos ondulados
de jóvenes tenues, o en la delgadez del aire en la rama
de los castaños, o en reflejos, que creaban imágenes
en aguas del Tajo, del Arno o del Danubio, la creía ver,
y ella lejos, en mí, en Ciudad de México, con sus
clarísimos 19 años, regresaba en verde o azul, para luego irse
y regresar e irse en el ayer que hoy llega para hablar mañana.
Era fines del ’72, y yo no sabía que el mirlo cantaría para mí
a la hora del degüello. Ella hablaba de amor en mí, por mí, de mí,
pidiéndome que le enviara más cartas, que guardaba
—eso decía— en el color de los geranios sobre los muros
de su casa en el barrio de San Ángel, sabiéndola diciembre
que era de otro, pero yo le escribía cartas y cartas
en el compartimiento del tren de una estación a otra
bebiéndome milímetro a milímetro la morenía de su cuerpo
como si fuera antes, sin saber que la tinta se borraba como
el color de los geranios en el muro de su casa.
Pero al evocar ese ayer convertido en un hoy que es ya mañana,
sin escribir ya cartas entre una estación y otra, me parece
que aún oigo la canción del mirlo a la hora del degüello.
Café Korb
Con alguna frecuencia, en tardes
o al anochecer, al principio de su estancia,
el forastero llegaba al Café Korb,
buscando que la soledad
se quedara dos horas
como la chamarra en el perchero,
buscando algo que pareciera
rumor o luz de vida, algo
para sentirse menos solo
en una ciudad de gente sola,
y el mesero alto, grueso,
amable, tomaba la orden,
«Mire, deme…»,
algo, algo que permitiera leer
un ensayo, un cuento, periódicos
del día o tal vez escribir
el borrador del borrador de un poema
que no conocía el inicio,
y el mesero servía el Moka grande
o un doble thé,
y él veía desde la mesa gente
cruzar o leer diarios o
quedarse como estatua o hielo,
y pensaba, mientras leía, que cuerpos
como los de Alexandra o Agnes tenían
el sol que no tenía Austria,
mientras afuera, en las calles,
caía nieve o lluvia o bruma o
delineaba apenas una
delgadísima luz, y él, al bajar al baño
y mirarse en el espejo, confirmaba que
el pelo seguía encaneciendo o destruyéndose,
pero qué vida (se preguntaba) empezar
a los cuarenta, que sea realmente vida,
y subía de nuevo para sentarse un rato
—y las mujeres cruzaban.
«La cuenta, por favor, sí, todo
estuvo bien, gracias»,
descolgar la chamarra y ponérsela,
y salir hacia la calle
y a la noche sin perros.
Marco Antonio Campos (México, 1949). Cronista, ensayista, narrador, poeta y traductor. Ha sido profesor de Literatura en la UIA (1976-1983); lector huésped de las universidades de Salzburgo y Viena (1988-1991); profesor invitado de Brigham Young University (1991) en las universidades de Buenos Aires y La Plata (1992) y la Universidad de Jerusalén (2003); jefe de redacción de Punto de Partida; director de Literatura de la Coordinación de Difusión Cultural; director en dos épocas de Periódico de Poesía, investigador del Centro de Estudios Literarios del IIFL de la UNAM y coordinador del Programa Editorial de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Colaborador de varios medios y revistas. Premio Diana Moreno Toscano 1972, a la promesa literaria. Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 1992 por «Antología personal». Medalla Presidencial Pablo Neruda otorgada por el Gobierno de Chile en 2004. Premio Casa de América 2005 por «Viernes en Jerusalén». Premio del Tren Antonio Machado 2008 por «Aquellas cartas». XXXI Premio Internacional de Poesía Ciudad Melilla 2099 por «Díme dónde, en qué país». Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde 2010, por el conjunto de su obra poética. Premio Nacional de Letras Sinaloa 2013; entre otros reconocimientos.

Juan Suárez Proaño (Quito, 1993). Poeta, editor. Máster en Teoría Literaria por la Universidad de Salamanca. Ha publicado 5 poemarios. Su libro «Las cosas negadas» obtuvo el Premio Nacional de Poesía Paralelo Cero 2021. Es editor en «El Ángel Editor» (Quito) y en la revista «Esteros».